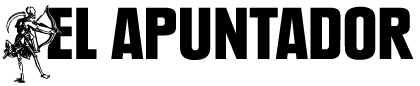XVII Bienal de Cuenca, Ecuador l Daniel Benoit Cassou
La Bienal de Cuenca celebra su 40 aniversario y lo celebra a lo grande con su XVII edición.
Impulsados y promovidos por el alcalde de la ciudad y bajo la dirección de Hernán Pacurucu (Cuenca, 1973), la bienal abrió sus puertas el pasado 25 de octubre.
En la ceremonia de inauguración llevada a cabo el día anterior, los organizadores explayaron las características de la misma dentro de un marco bastante presumido si se quiere.
Vayamos a los hechos
Se trata de una edición con ciertos matices distorsionantes.
Para comenzar el título es en inglés cuando esta bienal es la que más se ha ocupado dentro de América Latina a difundir sus artistas.
“The game” ha sido el nombre escogido promoviendo el aspecto lúdico entre artistas, curadores y espectadores.
El logo asimismo es acompañado
por una imagen con una pantalla de juegos virtuales con un par de mono comandos lo que limita por no decir distorsiona el mensaje.
Por otro lado el subtítulo es el de “Bienal de bienales” lo que de alguna manera desconoce otras de mayor magnitud como es la de su vecina São Paulo y ni que hablar de la de Venecia, por solo citar a las que más involucran a América Latina.
Ese aire de superioridad no les beneficia pues siempre con su bajo perfil han cumplido un gran papel dentro de Latinoamérica a lo largo de sus 40 años de trayectorias
Según el alcalde Cristian Zamora, el equipo se ocupó de seleccionar los mejores diecisiete curadores de todo el mundo, aspecto que obviamente causa gracia por no decir que incómoda, más allá de algunos destacados de Latinoamérica como Ticio Escobar de Paraguay, Justo Pastor Mellado de Chile y Gerardo Mosquera de Cuba.
Durante la ceremonia fueron asimismo anunciados los artistas y curadores premiados.
Aunque las premiaciones son siempre subjetivas mas aún cuando el grupo del jurado se excusaron por no haber contado con el tiempo suficiente para evaluar la lista de premiados es la siguiente:
*Premio al Mejor Equipo Curatorial: Gerardo Mosquera (Cuba)
*Premio Adquisición “Eudoxia Estrella»: Ricardo Bohorquez (Ecuador)
*Premio Adquisición “Gladys Eljuri»: Regina Jose Galindo (Guatemala)
*Premio Adquisición “Patricio Muñoz»: Carmen Vicente (Ecuador)
*Premio Paris: Pamela Suasti (Ecuador)
*Menciones de Honor: Ticio Escobar (Paraguay) · Illich Castillo (Ecuador) · Arti Grabowsky (Polonia) . Fernando Nonino (Argentina)
Si bien el formato de esta edición escogido es original tampoco creemos que pueda ser referencial para el resto de las manifestaciones artísticas de este tenor.
Fueron convocados 17 curadores y 53 artistas. Cada curador debió de trabajar con tres artistas siendo uno de ellos obligatoriamente de nacionalidad ecuatoriana.
Este aspecto innovador le genera mayor protagonismo al curador que a los artistas pues existe un guión que conlleva a encontrar y encausar la narrativa de los tres aristas.
En algunos casos el resultado es positivo y concluyente pero en otros algunos artistas quedan desdibujados en post del resultado en común no logrado y en lugar de una propuesta colectiva las obras quedan estancas.
Las obras se distribuyeron entre trece espacios dispersos por la ciudad en su mayoría dentro del casco histórico de Cuenca.
El lugar contenedor que alberga las obras en ciertos casos los benefician amalgamando obra y espacio pero en otros los perjudica.
Algunos lugares no están preparados para recibir las propuestas y la actividad habitual del lugar no esta en sintonía y termina perjudicando la obra.
En Casa de la Lira donde se presenta un conjunto de obras alienadas con la naturaleza, serenidad e intromisión, no dejan de utilizar el resto del edificio para dar charlas y las voces provenientes de las mismas se cuelan por a través de los sonidos de las obras distorsionando las propuestas donde la instalación de Gabriela Punín (Ecuador) pierde efecto.
Espacios coloniales condicionan algunas propuestas así como también el uso de un edificio de líneas modernas donde funciona una galería de arte contemporáneo no benefician las obras, algo similar a lo que nos ocurre con la Bienal de Montevideo en el Palacio Legislativo.
Otro aspecto que le juega en contra al buen funcionamiento de esta bienal es la variedad de horarios en algunos casos muy acotados sumado a la informalidad en los funcionarios que no siempre llegan en hora o lo que es peor encontrarse con los vídeos apagados.
Mismo así y con estos inconvenientes una manifestación de esta magnitud siempre es motivo de celebración para los amantes del arte.
Ello sumado a la hermosura de Cuenca y la calidez de su gente justifican en mi caso un día entero de vuelos hasta llegar hasta allí.
Dentro de las propuestas hay algunas más destacadas que otras.
Tratándose de una bienal de curadores cabe analizarlas de acuerdo a cada teórico.
“No deja dormir”: la noche como territorio poético y político
La propuesta de Gerardo Mosquera conjuga varios aspectos dentro de un ámbito inmersivo donde las obras de los tres artistas ocupan el mismo espacio logrando un resultado mancomunado.
Sita en el edificio colonial que alberga el Museo de Arte Moderno esta propuesta se recluye de forma efectiva en pos de su resultado muy efectivo por cierto.
La curaduría de Mosquera logra un raro equilibrio entre lo poético y lo político al rendir homenaje a José Martí desde un concepto transversal: la noche como metáfora de creación, insomnio y muerte.
Sandra Cinto (Brasil)
El texto se apoya con solvencia en las obras de tres artistas latinoamericanos —Sandra Cinto (Brasil), Rember Yahuarcani y Christian Proaño (Ecuador)— que, desde geografías distintas, hacen converger lo cósmico, lo mítico y lo sonoro.
La propuesta actúa en conjunto más allá de la calidad de las obras muy enigmáticas y atractivas.
Cinto eleva su habitual lirismo visual hacia una dimensión casi litúrgica: el mural como constelación.
Rember Yahuarcani (Ecuador)
Yahuarcani, por su parte, ancla la muestra en el pensamiento amazónico uitoto, donde la oscuridad no es ausencia sino origen; un gesto que resignifica la idea de “noche” en clave de cosmogonía indígena.
Proaño, al intervenir la Noche transfigurada de Schoenberg, introduce una capa auditiva que dialoga con el texto de Martí desde la vibración, no desde la cita la cual actúa como el gran catalizador de toda la propuesta trasladando al espectador al campo de batalla donde la música se une a los cantos de los grillos.
Mosquera, fiel a su oficio, hilvana la triada desde una noción de “epifanía sensorial”: visualidad, sonido y palabra se funden en una experiencia total.
Lo interesante es cómo evita el cliché heroico y rescata al Martí poeta y místico, más cercano a una conciencia ecológica y espiritual que al bronce del prócer.
La muestra, en suma, se plantea como una vigilia sensorial y afectiva, donde el sueño martiano —esa noche que no deja dormir— se transforma en territorio de revelación.
La curaduría dialoga tanto con el canon literario como con los imaginarios contemporáneos del arte latinoamericano.
“Archivos de lo invisible”: política de la materia y memoria del territorio
Fernando Farina & Daniel Benoit
Curaduría: Fernando Farina (Argentina)
Se trata de otra propuesta de carácter conjunto donde las obras conversan y se confrontan entre sí logrando un discurso muy efectivo.
En mi visita pude charlar con Farina y conocer los artistas en forma personal.
La propuesta curatorial de Farina encuentra un punto de confluencia entre tres vectores clave del arte contemporáneo latinoamericano: la memoria social, el paisaje como cuerpo político y la materia como archivo vivo.
Su texto funciona como una topografía sensible de los restos —humanos, naturales y simbólicos— que habitan el presente.
Un aspecto destacable es como Farina logra incorporar obras de carácter artesanal dentro de un discurso contemporáneo.
El eje conceptual del proyecto es la visibilización de lo silenciado, y allí radica su fuerza.
Las obras de los tres artistas convocados —Ana Fernández, Carlos Herrera y el colectivo El ojo del jaguar— operan sobre diferentes formas de lo residual: lo que queda, lo que resiste, lo que fue borrado.
Colectivo El ojo del Jaguar ( Ecuador )
El ojo del jaguar: la talla como acto de memoria
La inclusión del colectivo ecuatoriano es el gesto más político de la muestra. Su trabajo, en madera y teatro de títeres, conecta el oficio artesanal con la denuncia social.
Farina acierta al leer el gesto manual como una práctica de duelo, donde los títeres se convierten en “presencias insistentes” de quienes desaparecieron. Hay en esta operación una recuperación de la memoria popular y una puesta en valor del arte como herramienta de resistencia simbólica.
Ana Fernández (Ecuador)
Ana Fernández: la naturaleza como sujeto
La obra de Fernández aporta la dimensión ecológica y filosófica del conjunto. Su narrativa post-antropocéntrica subvierte la tradición paisajística para proponer un mundo sin humanos, donde la naturaleza reclama su autonomía.
En el contexto cuencano, esta lectura adquiere una resonancia inmediata frente al conflicto minero de Quimsacocha. Farina la sitúa con lucidez entre la distopía y la advertencia: su poética es una forma de activismo visual.
Carlos Herrera: alquimias urbanas
Herrera, fiel a su poética del rescate, hace de la calle su cantera y de los restos su gramática.
Su práctica transforma lo descartado en talismanes urbanos, objetos que oscilan entre lo sagrado y lo cotidiano. Farina destaca en él la capacidad de activar memoria y crítica en un solo gesto: una economía estética que cuestiona el consumo y la obsolescencia sin caer en el moralismo.
Una curaduría de vínculos y tensiones
Farina consigue articular tres discursos distintos en un mismo tono afectivo: el paisaje (Fernández), la memoria social (El ojo del jaguar) y la materia urbana (Herrera) dialogan en un continuo sensorial que reconfigura la idea de archivo. “Archivos de lo invisible” no documenta; repara. No explica la ausencia; la convoca.
El resultado es una muestra que combina poética y urgencia política, sin perder rigor formal ni densidad conceptual.
En la Bienal de Cuenca, donde las nociones de territorio y pertenencia atraviesan muchas propuestas, esta curaduría se alza como una de las más coherentes en su dimensión ética y estética.
“Voltearla y revertirla: Somos todo” — Reindigenizar el mundo desde la espiritualidad y la memoria
Otra excelente propuesta en Casa de las Posadas, es la curada por Amy Rosenblum-Martin (EE.UU.) con la visión original de Yesenia Selier (Cuba, 1972–2021)
A pesar de que los artista ocupan salas independientes la unicidad de la temática los une con suceso.
Esta exposición se sitúa en una zona de cruce entre la estética, la política y la espiritualidad. “Voltearla y revertirla: Somos todo” es más que una muestra: es una invocación descolonial que busca reparar las heridas del modernismo desde las voces y saberes de mujeres afro-indígenas.
La curadora Amy Rosenblum-Martin, junto a la recordada investigadora cubana Yesenia Selier, proyecta una plataforma que entiende el arte como medicina, la curaduría como acto ritual y la exposición como espacio de sanación colectiva.
Sethembile Msezane (Sudáfrica)
Epistemologías que curan
El texto curatorial propone un giro radical: no mostrar “arte indígena” como exotismo ni folclore, sino como pensamiento vivo que desarticula las jerarquías coloniales del conocimiento.
Desde esta perspectiva, las artistas —Astrid González (Colombia), Sethembile Msezane (Sudáfrica) y Carmen Vicente (Ecuador)— son tanto creadoras como guardianas de linajes espirituales, médiums de energías que conectan territorios y tiempos.
La exposición no se limita a exhibir obras: convoca prácticas místicas, performáticas y rituales que desobedecen el formato institucional y buscan reconectar arte, cuerpo y naturaleza.
Carmen Vicente (Ecuador)
La instalación de Carmen Vicente es un homenaje a sus seres queridos fallecidos en la pandemia del COVID-19.
Con pequeños detalles como utensilios de comida, zapatos de personas de todas las edades incluyendo niños, muñequitos diferentes hechos con trapo en pequeño formato que relevaran a todo su pueblo, entre otros, el espectador va siendo guiado dentro de esos grandes altares que ocupan una pequeña sala de fondo negro donde las obras emergen entre las penumbras.
Como base de cada tótem, Vicente usa bloques de material extraído de su propio pueblo, denotando solidez frente a todo tipo de adversidad. Los mismos bloques que utiliza a modo de ausencia corporal pero presencia de tradición.
Más allá de los rasgos y caracteres propios de su gente, la obra local logra una lectura internacional.
Recorrí la propuesta guiado por Carmen quien logró sensibilizarme.
El eco de Haití y la rebelión de la naturaleza
Rosenblum-Martin y Selier anclan su proyecto en un gesto fundacional de la libertad negra: la Revolución Haitiana. Lejos de leerla como simple antecedente histórico, la interpretan como un acto artístico, ecológico y femenino.
La figura de Cécile Fatiman, sacerdotisa y bailarina que encendió la insurrección a través del Yanvalou, funciona como matriz de sentido: el arte como fuerza de transformación política y espiritual.
Esa genealogía se reactiva en las obras contemporáneas, que vinculan descolonización, feminismo y ecología como caminos inseparables.
De la denuncia al renacer
En lugar de insistir en la herida, la curaduría propone una pedagogía del amor y la re-vinculación. Los materiales industriales —el cemento, el poliéster— aparecen como símbolos de desconexión, contrapuestos a los elementos orgánicos y a la práctica ritual de las artistas.
Desde esta lectura, el arte se convierte en un acto de rematriación: volver al origen, al útero de la Tierra, para restaurar el equilibrio roto por el patriarcado colonial.
Una curaduría de alcance global
El mérito mayor de Rosenblum-Martin está en tramar un puente sur-sur: entre el Afropacífico colombiano, el África austral y los Andes ecuatorianos. Esta cartografía alternativa subvierte el mapa hegemónico del arte contemporáneo, proponiendo una red de afinidades espirituales y políticas que trascienden las fronteras.
La exposición no solo honra la memoria de Selier, sino que consolida un manifiesto de reindigenización: “somos todo” no es una metáfora poética, sino una declaración ontológica y ética.
En la Bienal de Cuenca, esta propuesta se distingue por su tono profético y visionario. No pretende ilustrar teorías descoloniales, sino encarnarlas en experiencias sensoriales que invocan lo sagrado y lo colectivo.
Frente al agotamiento del discurso político en el arte contemporáneo, “Voltearla y revertirla” emerge como una ceremonia estética de restitución, donde el acto de mirar se transforma en un ejercicio de memoria, cuerpo y comunión planetaria.
Justo Pastor Mellado (Chile)
“Jugar a hacerse la muerte”: la curaduría como ejercicio de duelo y sublevación
Curaduría: Justo Pastor Mellado (Chile)
Artistas: Oswaldo Ruiz Chapa (México), Francisca Aninat (Chile), Manuela Ribadeneira (Ecuador)
Estás obras son exhibidas en el Museo de las Conceptas contenedor que juega un rol activo dentro de la propuesta de Mellado.
Más allá de que cada obra ocupa una sala aparte, el curador unió las obras de los tres artistas en una sala de bóvedas donde eran sepultadas las monjas fallecidas.
Para mitigar el olor putrefacto las monjas cultivaban en un gran jardín entre la tumba colectiva y el edificio una gran variedad de de flores perfumadas donde los lirios juegan un rol destacado.
En esta propuesta de Pastor Mellado, la curaduría no se plantea como un discurso explicativo, sino como una elaboración del duelo.
Su texto —denso, filosófico, autorreferencial— parte de la lectura de Desear desobedecer de Didi-Huberman y se articula como un ensayo sobre las pérdidas que nos constituyen.
La exposición deviene un espacio para pensar la muerte como gesto fundacional de la humanidad y del arte mismo.
La pérdida como origen
El punto de partida es la imagen de dos niñas que juegan a hacerse la muerta, escena relatada por Didi-Huberman a partir de Pierre Fédida.
Mellado convierte ese episodio en una metáfora del trabajo artístico: jugar con la muerte para seguir viviendo, elaborar la ausencia para producir sentido.
En su lectura, el “fuera de campo” —noción técnica de la fotografía— se vuelve la figura central: lo que no se ve, lo que queda excluido, es precisamente lo que sostiene toda representación.
Mellado ha sido uno de los pocos curadores que entendió el fin lúdico propuesto por la Bienal.
Los artistas como mediadores del umbral
Cada uno de los tres artistas convocados explora ese territorio liminal entre presencia y desaparición, entre imagen y vacío.
Oswaldo Ruiz Chapa trabaja desde la fotografía, el cine y la penumbra: su mirada sobre la arquitectura y los cuerpos ausentes desactiva la idea de documento para transformarla en espacio espectral, donde el tiempo parece suspendido.
El artista para lograr su cometido se vale de un video donde el agua se mueve pausadamente sobre un fondo de piedra todo lo que alude tanto a la vida, agua sinónimo también de líquido amniótico y la muerte donde todo se diluye.
Dicho video es confrontado con dos pinturas de fotografías de donde el artista teje la narrativa a partir de un caso particular de un jugador de baloncesto latino quien logra suceso en su carrera en los Estados Unidos siempre apoyado por su padre y cuando este último fallece, su carrera se desvanece.
Asimismo Ruiz Chapa interviene una sala donde eran veladas las monjas con una obra titulada Piedralumbre.
Francisca Aninat (Chile)
Francisca Aninat aborda la materialidad del desecho y la tela rasgada como huella de lo que ya no está, haciendo de la pintura un cuerpo vulnerable que insiste en permanecer.
Para ello la artista construye un mural destruido compuesto por trozos que distribuye en forma desordenada o con un orden particular, sobre una pared a modo de mural rescatado.
Manuela Ribadeneira ( Ecuador )
Por su lado Manuela Ribadeneira, con su precisión conceptual, introduce objetos e instalaciones que interrogan la frontera entre la vida y su representación, entre el gesto de cubrir y el de revelar, entre el sudario y la bandera que menciona el texto curatorial.
Del sudario a la bandera
La sábana del relato se transforma, en el pensamiento de Mellado, en símbolo mutable: sudario, casa, vestido, bandera.
Esa metamorfosis —del dolor a la sublevación— es el corazón del proyecto.
La exposición no busca representar la muerte, sino mostrar cómo el arte la conjura. De ahí la referencia a Edgar Morin y su idea de que la pintura nace junto a la sepultura: pintar es enterrar con color, es devolver vida a lo perdido.
Curar como duelo activo
Mellado propone una curaduría que no organiza objetos, sino heridas. La muerte no es aquí un tema, sino una experiencia común que los artistas transforman en formas, pigmentos y silencios.
En un contexto bienal donde abunda la denuncia y la agitación, “Jugar a hacerse la muerte” introduce una reflexión más íntima, ontológica: el arte como el espacio donde lo muerto respira.
La muestra se sostiene sobre una paradoja luminosa: al representar la pérdida, el arte renueva la vida.
Pastor Mellado desplaza la noción de curaduría hacia una práctica casi terapéutica —una cura-duelo— donde mirar implica reconocer nuestra propia fragilidad.
En Cuenca, este proyecto se impone como una meditación profunda sobre la condición humana y la potencia transformadora del arte cuando, en lugar de negar la muerte, se anima a jugar con ella.
“Fronteras vacilantes del desconcierto”: el arte como supervivencia ante la desaparición
Curaduría: Marcela Römer (Argentina)
Artistas: Mariela Leal (Argentina), Fernando Falconi (Ecuador), Fabián Nonino (Argentina)
Por último, dentro de este análisis parcial no menos importante, Marcela Römer propone una muestra en el Museo Universitario que se instala en un territorio de fragilidad emocional y política, donde el arte se convierte en un modo de sobrevivir a la violencia del mundo.
“Fronteras vacilantes del desconcierto” explora la desaparición —de cuerpos, de presencias, de certezas— no solo como tragedia social, sino como condición existencial contemporánea.
El desconcierto como forma de conocimiento
El texto curatorial parte de una intuición poderosa: el desconcierto no paraliza, despierta.
Frente a la desaparición —esa herida abierta en las memorias latinoamericanas— los artistas convocados buscan elaborar imágenes, gestos y objetos que nos devuelvan la capacidad de sentir y pensar lo irrepresentable.
Römer entiende el arte como una respuesta lúcida al absurdo, una práctica que sostiene el sentido allí donde la realidad se derrumba.
Fabián Nonino (Argentina)
: duelo y archivo íntimo
Nonino destaca entre el resto de las propuestas abordando la desaparición desde la biografía: la ausencia de su padre y el silenciamiento familiar se transforman en una indagación sobre la memoria y el trauma.
Su obra se construye con fragmentos, fotografías veladas, voces que regresan desde el pasado.
En Cuenca, extiende su investigación a casos ecuatorianos, tejiendo una red de analogías entre lo personal y lo colectivo. La desaparición deja de ser un hecho para volverse una estructura del recuerdo.
Fernando Falconi: ( Ecuador)
Fernando Falconi: el cuerpo político del dolor
Falconi traslada al espacio expositivo un caso reciente y brutal —la desaparición y asesinato de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil— y lo transforma en una obra coral: performance, canción e instalación.
En su trabajo, la memoria se canta y se encarna, se colectiviza. El gesto artístico no busca representar el horror, sino devolver dignidad a los cuerpos negados, activando una catarsis compartida entre arte y comunidad.
Si bien la instalación nos golpea fuerte a través de una cancha de fútbol armada sobre arena, hay tres vídeos en la misma sala que desvirtúan el resultado global.
Tratándose de videos informativos deberían de haber sido expuestos fuera de esa sala que no es más que otra cosa que una gran tumba vacía.
María Leal (Argentina)
Mariela Leal: anatomía de la pérdida
Leal lleva años trabajando con muñecos y cuerpos desfigurados, explorando las zonas donde lo humano se confunde con lo animal o lo inerte.
En esta muestra incorpora figuras del puma americano, emblema de la violencia natural, para interrogar los límites de nuestra propia ferocidad. Su instalación compone una escena inquietante: cuerpos híbridos que oscilan entre la ternura y el espanto, reflejando el rostro más oscuro de nuestra humanidad.
El arte como refugio ante la incertidumbre
Römer de esta manera traza un marco reflexivo donde la desaparición se extiende más allá del hecho físico: abarca la pérdida de sentido, la erosión del lenguaje, el colapso de lo cotidiano.
El texto reconoce al COVID-19 como un acontecimiento global que nos obligó a experimentar esa volatilidad, recordándonos que el arte no está fuera del mundo, sino dentro de su fragilidad.
En esta lectura, “Fronteras vacilantes del desconcierto” no es una exposición sobre la muerte, sino sobre la obstinación de seguir vivos.
El arte aparece como acto de resistencia frente al vacío, una manera de habitar el desconcierto sin negarlo.
En el contexto de la Bienal de Cuenca, la propuesta de Römer se distingue por su tono ético y su honestidad emocional: lejos de la retórica militante, ofrece un espacio donde mirar el horror sin perder la ternura, donde pensar la ausencia sin renunciar a la esperanza.
Dentro del resto de los artistas y a título personal destaca la presencia de Francis Alys quien presenta un video que ya fue expuesto en la Bienal de Venecia en el pabellón de Bélgica.
Daniel Benoit Cassou: Crítico de Arte - Uruguay
Fotos : Cortesía